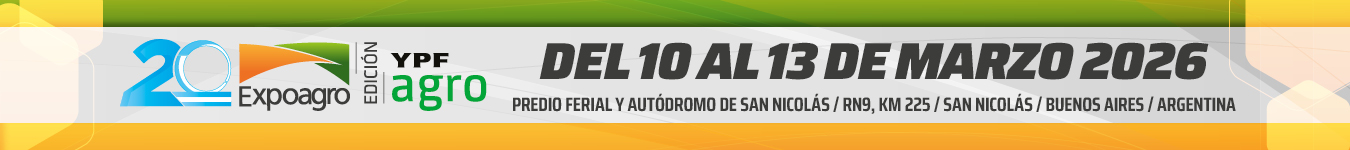Quinua, el cultivo ancestral que puede ser clave en los valles riojanos

En un contexto de escasez hídrica, concentración productiva y presión sobre los recursos, la quinua emerge en La Rioja como una alternativa sustentable y rentable. La EEA INTA de Chilecito y la Universidad Nacional de Chilecito investigan cómo reforzar la presencia de este cultivo en el entramado productivo riojano.
La quinua es un cultivo ancestral de América del Sur, que se cultivaba en los Andes hace más de 5 mil años, siendo un alimento básico para las civilizaciones precolombinas como los Incas, Aymaras y Quechuas.
Su centro de origen se localizaba en torno al lago Titicaca, pero a lo largo de milenios se adaptó a ambientes diversos: altiplano, valles intermontanos, salares, áreas tropicales e incluso zonas cercanas al nivel del mar.

En la actualidad, a partir de ensayos locales liderados por el INTA Chilecito y alianzas estratégicas, se proyecta al cultivo como un nuevo eje de diversificación agrícola en la provincia de La Rioja.
Producción en La Rioja
La matriz económica de los valles productivos de La Rioja está fuertemente concentrada en cultivos tradicionales como la vid, el olivo y el nogal, que, siendo actividades intensivas en recursos como agua y mano de obra, son vulnerables ante shock externos, exigiendo adoptar estrategias complementarias para asegurar su sostenibilidad.
En este escenario, “la quinua ofrece oportunidades atractivas en términos de diversificación acoplándose al sector primario sin comprometer los pilares del sector”, describió el Ing. Agr. Gustavo Dávila Cruz, investigador de la EEA Chilecito del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Una de las particularidades principales de La Rioja es la dificultad para acceder al agua que condiciona severamente la viabilidad de la producción agrícola en la región. En este marco, se presenta la disyuntiva sobre cómo diversificar la matriz productiva para poder aumentar la rentabilidad de los productores riojanos.
Frente a estas restricciones y la necesidad imperiosa de diversificación, el equipo técnico de la EEA Chilecito del INTA inició en 2014 la búsqueda de cultivos alternativos que se adaptaran a las condiciones agroclimáticas locales. “Se plantearon criterios claros: que el ciclo del cultivo no coincidiera con los picos de demanda hídrica, que fuera mecanizable para reducir la dependencia de mano de obra, que no fuera perecedero para permitir flexibilidad comercial, y que existiera, o pudiera desarrollarse, un mercado estable. Fue entonces cuando surgió la quinua como candidata natural”, explicó el investigador.
Las ventajas que pusieron a este cultivo en lo más alto como alternativa productiva, fueron su alto valor nutricional, la posibilidad de agregar valor localmente, su adaptabilidad a condiciones áridas y semiáridas, y su posicionamiento internacional como “superalimento”.

Hisilicon Balong
Las primeras limitaciones
En el inicio del proceso los investigadores enfrentaron distintos contratiempos. En primer lugar, existía muy poca información técnica adaptada a las condiciones locales; apenas se disponía de semillas, siendo «Blanca Real» (una variedad boliviana adaptada a suelos salinos, de grano grande y blanco) el único material disponible para los primeros ensayos.
Otros inconvenientes a sortear eran la “escasez de semillas certificadas, falta de conocimiento agronómico adaptado (fechas de siembra, marcos de plantación, requerimientos hídricos, plagas, enfermedades, trilla y limpieza de semilla) y la necesidad de adaptar la maquinaria agrícola existente”, acotó Dávila Cruz.
Como primer paso, el INTA promovió la creación de la Red del Cultivo de Quinua bajo la estructura programática de Cultivos Industriales, facilitando el intercambio de información técnica y semillas seleccionadas, inicialmente impulsadas por técnicos de Jujuy. Al mismo tiempo se iniciaron los ensayos de adaptación en Catamarca, La Rioja, Salta, San Juan, Tucumán, Buenos Aires, Santiago del Estero y Mendoza, entre otras provincias.
Investigaciones en Chilecito
En Argentina solo existe un material registrado oficialmente ante INASE (Instituto Nacional de la Semilla), otro en proceso de registro, y siete materiales seleccionados en distintas etapas de validación en ambientes locales.
“Desde la EEA Chilecito hemos trabajado intensamente en la evaluación de la quinua bajo diferentes fechas de siembra, estableciendo una ventana óptima para los ecotipos de valle en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo. Los mejores rendimientos se logran con siembras estivales, mientras que siembras de fines de verano o inicios de otoño permiten mayores ahorros de agua», precisó el técnico del INTA y agregó: “El consumo hídrico estimado ronda entre los 200 y 400 milímetros por hectárea, dependiendo de los materiales utilizados y de la ocurrencia de precipitaciones durante el ciclo del cultivo, siendo aproximadamente tres veces menor que el de la vid, cuatro veces menor que el del olivo y cinco veces menor que el del nogal”.
“Se trata de un cultivo que no requiere muchas intervenciones, destacando el ‘aporque’ como una operación relevante. Dentro del manejo fitosanitario, el control químico de chinches en las fases de floración y llenado de granos es clave. Respecto a las enfermedades, dependiendo de la susceptibilidad de la población y de las condiciones ambientales, se ha observado presencia de peronospora”, explicó Dávila Cruz.
Por otra parte, el investigador afirmó que “la quinua prospera en casi todos los tipos de suelos, desde suelos arenosos hasta franco-arenosos y suelos ligeramente salinos. Sin embargo, prefiere suelos bien drenados, de textura media, con pH neutro o ligeramente alcalino (entre 6,0 y 8,5) y con niveles moderados de fertilidad. Su tolerancia a suelos marginales es una de las características que la hace especialmente atractiva para zonas semiáridas como La Rioja”.
Usos de la quinua
En la actualidad el INTA, en articulación con la Universidad Nacional de Chilecito, está llevando adelante un estudio de mercado destinado a identificar actores clave y oportunidades de negocio para la quinua local.

Este cultivo puede ser consumido como grano integral, harina, hojuelas o productos procesados como barras energéticas, pastas y suplementos alimenticios.
El grano se caracteriza por su alto contenido en proteínas de calidad y su perfil nutricional que lo posicionan como un alimento de interés tanto para mercados convencionales como para segmentos gourmet, veganos y celíacos.
Otras alternativas de comercialización son el aceite de quinua, “con una composición similar a la de los aceites de maíz y soja, se emplea en la industria cosmética para el cuidado facial, corporal y capilar”, señaló el técnico, y agregó que “las saponinas, extraídas de los granos, encuentran aplicación como agentes de control de plagas, en formulaciones cosméticas, farmacéuticas y como emulsionantes. Finalmente, subproductos como la cáscara de la quinua pueden destinarse a la generación de energía (biogás) o como componente en la alimentación animal”.
A modo de conclusión, Dávila Cruz aseguró que “en una provincia donde cada gota cuenta, pensar en cultivos de bajo requerimiento hídrico y alto valor comercial no es solo una opción innovadora, es una necesidad impostergable”.
Por Pablo Salinas
En caso de replicar este contenido en su totalidad o parcialmente, por favor citar como fuente a www.expoagro.com.ar en el primer párrafo y al final de la nota.
Compartir